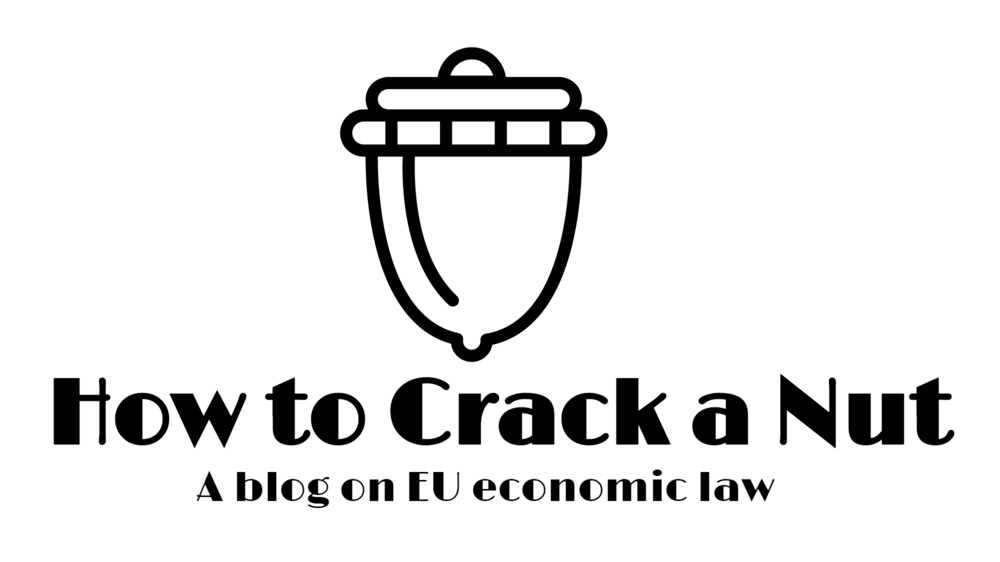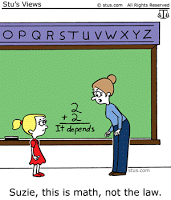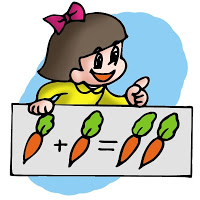Whenever a judge turns to rational-basis analysis, he’s basically saying, ‘You think two plus two equals five, and I don’t know how to add.’
– Prof Richard Epstein (U. of Chicago)
– Prof Richard Epstein (U. of Chicago)
Me temo que los múltiples chistes y chascarrillos sobre la incompetencia matemática de los juristas tienen mucho de cierto (y un punto de mala leche, que no viene mal). Acabo de leer por segunda vez la RDGRN de 7 de diciembre de 2011 relativa a una negativa de inscripción de una escritura de aumento de capital y modificación de estatutos (BOE Núm. 14 de 17 de enero de 2012, págs. 3431-3441, comentario disponible en Notarios y Registradores: http://tinyurl.com/7vlmaa7) y sigo sin sacar el agua clara.
El caso plantea cuestiones interesantes sobre la modificación sobrevenida de las cláusulas de voto múltiple de participaciones sociales. Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención es la aritmética que rodea al cómputo de los votos emitidos para la aprobación de las modificaciones estatutarias objeto de controversia.
Conviene tener en cuenta que, según la cláusula estatutaria de aplicación, "[l]as participaciones 1 a la 752, ambas inclusive, llevan incorporado privilegio en cuanto al voto, para todo tipo de acuerdos [...] consistente en que su titular emitirá dos votos por cada voto que emitan los titulares de las participaciones ordinarias". Según la RDGRN, los acuerdos en conflicto se adoptan "por el socio titular de todas las participaciones con voto privilegiado, lo que representa el 75% del total de los votos posibles, y el voto en contra del restante 50% del capital social". Aunque le he dado bastantes vueltas, no consigo acabar de entender los cálculos sobre capital y votos (que son un poco complicados porque la RDGRN no indica el capital social previo al aumento).
Si el socio con voto plural fuera titular del 50% del capital, no habría manera de que su voto representase el "75% del total de los votos posibles", sino que representaría dos tercios de los votos posibles. Si, en cambio, hubiera cuatro socios al 25% y sólo uno de ellos tuviera voto múltiple (lo que explicaría el 75% de votos a favor de las modificaciones como: 25% de voto simple, más 50% de voto múltiple), los votos emitidos con la oposición del 50% del capital no representarían el 75% de los posibles sino el 60% (esto es, el 75% del 125% de votos totales posibles). Con la restricción de que, al menos, el 50% del capital sea de voto simple, no se me ocurren más escenarios plausibles de reparto de porcentajes (aunque seguro que se pueden construir por iteración).
En definitiva, y más allá de la aritmética del caso concreto (a la que seguiré dando vueltas, me temo), creo que sería deseable que las actas en que se documenten acuerdos societarios, las escrituras públicas que los recojan y las resoluciones relativas a su calificación cuiden de ofrecer una descripción mucho más clara de los votos emitidos y los porcentajes que representan respecto al capital total (que siempre debería indicarse expresamente). En caso contrario, seguiremos teniendo expresiones como "se acuerda por el socio titular de todas las participaciones con voto privilegiado, lo que representa el 75% del total de los votos posibles, y el voto en contra del restante 50% del capital social", que hacen prácticamente imposible el control de cumplimiento de, por ejemplo, los requisitos de mayorías reforzadas para las modificaciones estatutarias (arts 199-201 LSC). En esto, como en general, hay que enfatizar la belleza de lo simple.